En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, puede hacerse un vasto repertorio de deudas históricas sobre el acceso y ejercicio de derechos humanos de las personas con discapacidad: el derecho a la educación, al trabajo y empleo, a la salud, a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, entre otros. En ese marco, un derecho fundamental, es a la participación política y en particular a la participación de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (ODP) en “las decisiones que afectan a sus vidas y derechos”. Un derecho que revisamos en este artículo.
¿En qué instancias del diseño, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas son consultadas las personas con discapacidad? ¿Quiénes la representan? ¿Qué características tienen las organizaciones “de” personas con discapacidad, y qué las diferencian de las organizaciones “para” personas con discapacidad? ¿Qué son los principios de París y qué se cumple de ello? ¿Qué dice la Convención y que dicen los hechos?
El derecho a la participación política de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones no debe confundirse con el derecho al voto o a participar en las elecciones (que en la Convención lleva el artículo 29), sino a organizarse como colectivo, y a representarlo en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Este derecho, que viene de la mano del lema “nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotras y nosotras”, fue recabado en dos artículos centrales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (artículo 4.3 y artículo 33, tratado con rango constitucional desde 2014), y particularmente desarrollado en la Observación General N° 7, que el Comité de la ONU encargado de interpretar y monitorear el cumplimiento de la Convención en todo el mundo, (también conformado por personas con discapacidad) emitió en el 2017.
En nuestro país y nuestra provincia no hay escasez de espacios de diálogo y participación de organizaciones de la sociedad civil. De hecho, respecto a la discapacidad y la salud mental, los hay tanto a nivel nacional, provincial, local, e incluso federal. Sin embargo, la gran mayoría de estos espacios no son accesibles a las propias personas con discapacidad, y son en general ocupadas por personas sin discapacidad que las sustituyen en el derecho a la participación política y que muchas veces representan intereses distintos (cuando no contrarios) a los de las propias personas con discapacidad.
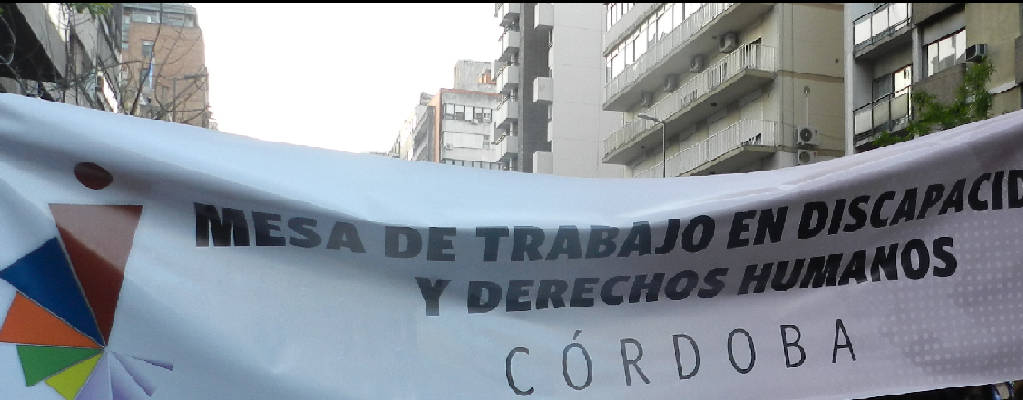
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció de manera clara la distinción entre organizaciones DE personas con discapacidad, a las organizaciones PARA personas con discapacidad, pero sobre todo es en la Observación General N° 7, que precisamente trata sobre el derecho a la participación de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas, aún incluyendo a niños y niñas con discapacidad, donde esto se vuelve claro, se distingue a las organizaciones de las propias personas, que en general tienen menos posibilidades de recursos, de aquellas que dedicadas a brindar servicios prestacionales a personas con discapacidad y que por lo tanto se asientan en un sistema consolidado. Además de que la sustitución de la representación de las personas con discapacidad por parte de otras personas vulnera uno de los criterios centrales de la Convención, “en la práctica, puede dar lugar a conflictos de intereses si esas organizaciones anteponen sus objetivos como entidades de carácter privado a los derechos de las personas con discapacidad”, como se afirma en la Observación N° 7.
En este documento, el Comité fue más allá al considerar que las organizaciones de personas con discapacidad “sólo pueden ser aquellas dirigidas, administradas y gobernadas por personas con discapacidad y la mayoría de sus miembros han de ser personas con discapacidad, (…) con el objetivo de actuar, expresar, promover, reivindicar y/o defender colectivamente los derechos de las personas con discapacidad y, en general, deben ser reconocidas como tales”.
La falta de esta distinción ha llevado este año a una confusión que no es inocua: durante buena parte del año se vivió un conflicto impulsado por diversas organizaciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad (instituciones, centros, profesionales, transportistas, etc.) y amplificado de una manera singular por medios de comunicación (particularmente) nacionales en relación a la falta, o retraso, de pago de prestaciones. Este conflicto fue presentado como “el conflicto de la discapacidad”. Y los derechos legítimos o no, de las organizaciones y profesionales fueron presentados como los derechos de las personas con discapacidad. Más allá de algunas excepciones (en general consultadas para apoyar la protesta, no para incorporar otras de las múltiples vulneraciones), la voz de las personas con discapacidad fue la gran ausente. En el marco de esas protestas, desde la Mesa compartíamos esta nota.

¿Y dónde están las Organizaciones de Personas con Discapacidad?
Sabemos, desde el modelo social de la discapacidad y la Convención para acá, que para evaluar la participación y ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad en la sociedad hay que mirar las barreras que les impiden o no, y la posibilidad de que cuenten o no con apoyos adecuados para poder llevar adelante este ejercicio en igualdad de condiciones. Barreras, medidas de accesibilidad, ajustes y apoyos; y no las capacidades atribuidas a las personas. De igual manera hay que concebir a las organizaciones de personas con discapacidad.
De nuevo, el Comité en la mencionada Observación dice que la Convención exige que “los Estados partes deberían apoyar y financiar el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de personas con discapacidad, (…) las que deberían disponer de recursos suficientes, (…) a través de una financiación independiente y gestionada por ellas mismas, para participar en los marcos independientes de supervisión y garantizar que se atiendan los requerimientos de ajustes razonables y accesibilidad de sus miembros.” Y más: “los Estados partes no deberían exigir que ninguna organización de personas con discapacidad esté registrada como condición previa para participar en los procesos amplios de consulta (pero que) deberían asegurarse de que las organizaciones de personas con discapacidad tengan la posibilidad de registrarse y de ejercer su derecho a participar (…) estableciendo sistemas de registro gratuitos y accesibles y facilitando el registro de esas organizaciones” De hecho, la falta de programas que apuntalen técnica y financieramente organizaciones de personas con discapacidad, así como las dificultades para desarrollar, sostener y administrar organizaciones de la sociedad civil es la principal barrera.
En los últimos años, algunas nuevas organizaciones de personas con discapacidad, por ejemplo, usuarios de servicios de salud mental, se sumaron a otras más antiguas. Algunas de aquellas incluso cuentan con despliegue territorial a nivel nacional, en general más vinculado a determinado grupo dentro del colectivo más amplio (como organizaciones de personas ciegas, o la comunidad sorda), o vinculados a determinados temas (como la educación inclusiva), y algunas otras que buscan abarcar una mirada integral y sin distinción entre “tipos de discapacidad” (como pretende hacerlo esta Mesa). Sin embargo, todas ellas son una pequeña minoría frente a las organizaciones que como ya dijimos trabajan brindando servicios a personas con discapacidad y a veces ocupando espacios que debieran ser de las organizaciones de personas con discapacidad.
Capacitismo en la participación política
La contracara a la falta de apoyo y formación, son las preocupantes “deficiencias” y barreras que tienen los espacios de participación establecidos, incumpliendo con la Convención y en general con los llamados Principios de París. Barreras en los marcos jurídicos/regulatorios de estos espacios de participación, en la falta de ajustes razonables y en las modalidades de funcionamiento, los lenguajes de los documentos y las comunicaciones que elaboran.
Si enumeramos, a nivel nacional encontramos algunas de estas instancias: Comité Asesor de Andis (antes de la CONADIS), el Directorio del Sistema de Prestaciones, la participación de las ONGs en el Consejo Federal de Discapacidad, o el Observatorio de la Discapacidad.
Los integrantes de estos organismos suelen ser elegidos de manera opaca, tanto en su proceso de convocatoria, de información pública, en sus procesos de elección como en la rotación de sus miembros con criterio federal y en base a una política nacional de promoción de los derechos políticos de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Esto se demuestra en el hecho de que los integrantes (personas y organizaciones) ocupan determinados espacios representativos de las personas con discapacidad, desde hace muchísimos años. En general, no son personas con discapacidad.
El caso del Directorio del Sistema de Prestaciones es llamativo: presidido por el Director de la Andis, de todos estos organismos es el único vinculante en sus decisiones. Y además de estar conformado de manera permanente y sin cambios desde hace años por organizaciones para personas con discapacidad, es el único que no decide en torno a la producción de políticas públicas que garanticen los derechos para las personas con discapacidad, sino a regular un sistema de servicios para personas con discapacidad, preexistente a la Convención, cuya conformación, marco doctrinario y modelo de funcionamiento desarmoniza con la convención y por tanto al tiempo que brinda acceso a determinados servicios, tiende a vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.
Así lo dijo la propia Andis, en el 2020, cuando emitió la Resolución 136/20, que convocaba “al Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (…) para constituir comisiones de trabajo (…) con el fin de establecer las prestaciones de habilitación que favorezcan los procesos de independencia, autonomía y toma de decisiones de las personas con discapacidad que respeten sus preferencias y voluntad.” En sus considerandos reconocía que: “de un total de NOVENTA Y SEIS (96) prestaciones que se regulan, solo OCHO (ocho) no implican la institucionalización parcial o permanente de las personas con discapacidad”. Esta iniciativa fue dejada sin efecto y hasta el momento no se esgrimió otro procedimiento de revisión. Desde la su conformación hasta ahora, no hay criterios de evaluación de servicios para personas con discapacidad basados en el Modelo Social y la Convención, y no hay participación de las personas con discapacidad en los procesos de habilitación y evaluación de estos servicios.
A diferencia de las instancias de participación mencionadas, el Observatorio de la Discapacidad, fue creado luego de la Convención, y justamente, para evaluar desde la sociedad civil la implementación realizada por el Estado. Fue impulsado e instrumentado desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), es decir, sin autonomía real de la propia estructura de gobierno. Contradiciendo los Principios de París y la propia Convención. La Andis (ex Conadis) impulsó el Observatorio de la Discapacidad, como el organismo que “genera, difunde, actualiza y sistematiza información en la materia y efectúa el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. La falta de autonomía fue denunciada en informes que desde la sociedad civil remitimos al Comité de la ONU en 2012 y 2017. El Comité incluso había observado: “también observa con preocupación que el Observatorio de la Discapacidad, cuyo mandato es la supervisión de la aplicación de la Convención, es un organismo dependiente de la CONADIS, lo cual contraviene lo dispuesto en (…) la Convención y los Principios de París”. En nuestro segundo informe, presentado en el 18° período de sesiones, reforzamos: “…el Observatorio de la Discapacidad (…), no es un ente independiente, ya que depende jerárquicamente de la CONADIS, la cual forma parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Como se puede ver en la página del Estado, la situación sigue siendo igual.
En 2020, la ANDIS convocó a las organizaciones de y para personas con discapacidad a enviar propuestas sobre este Observatorio. Ese año suscribimos junto a otras organizaciones un documento con recomendaciones, haciendo énfasis en la necesidad de un nuevo observatorio independiente del Poder Ejecutivo Nacional, bajo una estructura que garantice su autonomía funcional y presupuestaria, que tenga a su cargo el seguimiento del cumplimiento de la Convención. También en la necesidad de que del observatorio nuevo formen parte activa las organizaciones de personas con discapacidad, garantizando el apoyo económico a través de la cobertura de alojamiento y viáticos para sus representantes en caso de realizarse reuniones presenciales. Este nuevo observatorio debería tener un/a director/a, independiente del Gobierno Nacional, quien podrá requerir información sobre el cumplimiento de la Convención al Poder Ejecutivo Nacional. Estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. A más de 10 años de la observación del Comité de Naciones Unidas, no se ha cambiado la situación del observatorio. Esto impide la posibilidad de garantizar un real seguimiento del cumplimiento de la Convención.
En relación a los espacios de Salud Mental a nivel nacional, los procedimientos se actualizaron, en la actual gestión, a la luz de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26667, incorporando una perspectiva de derechos, accesibilidad, apoyos y ajustes razonables que permitan a las organizaciones de Personas con Discapacidad Psicosocial acceder a esos espacios. Sin embargo, aún en la actual conformación del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, creado en el 2014, con un sistema más transparente, nucleando sindicatos, asociaciones de profesionales, organizaciones de derechos humanos, de usuarios y de familiares, así como espacios académicos, para debatir políticas públicas orientadas a la materia de salud mental; las organizaciones de usuarios son la pequeña minoría. Y en general las dificultades para sostener su participación son muy pronunciadas. En todo caso, el CCH, a diferencia de los otros espacios vinculados a la discapacidad ha generado procesos que ha permitido que la anterior presidenta del CCH sea una persona usuaria y cuente con algunos apoyos para su rol.
En cambio, el ámbito de la provincia no es para nada promisorio. Además del Consejo consultivo provincial de Salud Mental (que brilla por su ausencia) los espacios de diálogo de la sociedad civil con el Estado en relación a la Discapacidad son la Comisión Provincial del Discapacitado (sic), Ley Provincial 8624 y el Consejo Provincial de Accesibilidad, Ley 1222/2008, que incorpora “Tres representantes de Organizaciones No Gubernamentales que tengan como objetivo el apoyo a personas con capacidades diferentes” (sic). En cada caso las dificultades son las mismas, barreras, representación “en nombre de”, integrantes que redactan sus reglamentos dejando afuera otras voces, nula difusión pública, y en consecuencia una agenda política en la que las voces (diversas, conflictivas) de las personas con discapacidad en general queda afuera.
Este panorama que intentamos mostrar aquí demuestra claramente que sin una política integral de derechos humanos, que instrumente un fortalecimiento de las Organizaciones DE Personas con Discapacidad, y permita, que los presupuestos nacionales y provinciales vayan realmente a promover el ejercicio integral de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, y en consecuencia, también a promover la participación de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, con perspectiva de derechos humanos, la consigna “nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras” seguirá siendo sólo un lema y los espacios de poder de decisión en torno a la discapacidad, seguirán siendo ocupados por personas sin discapacidad.

